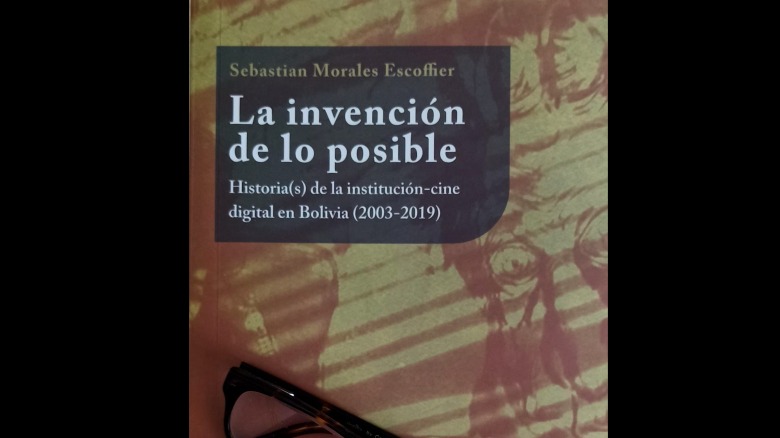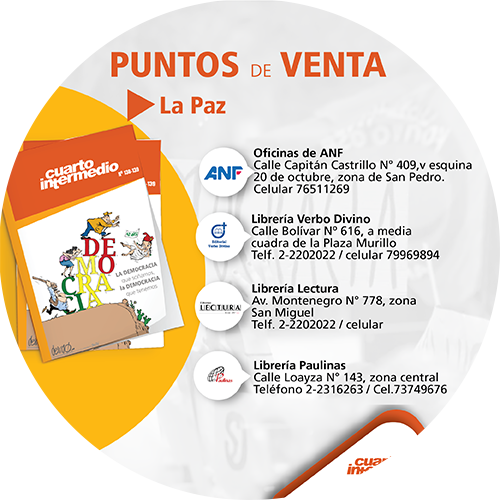El año 2024 el premio Nobel de Economía fue otorgado a tres profesores del Massachusetts Institute of Technology (MIT): Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson, por sus investigaciones sobre la importancia de las instituciones para la prosperidad de un país. Un país sin instituciones sólidas y sin participación social es un país débil y destinado al fracaso, para decirlo de manera sintética.
Ese dato me permite elaborar algunas ideas sobre La invención de lo posible (2023) de Sebastián Morales Escoffier, cuyo subtítulo es un resumen de la temática abordada: Historia(s) de la institución-cine digital en Bolivia (2003-2019). Como toda investigación que quiso ser una tesis académica, el espacio y el tiempo temático están bien acotados, pero el libro brinda felizmente más de lo que anuncia. La obra aborda con datos duros y con potencia crítica, la importancia de la institución-cine en lo que va de este siglo, con parámetros que podrían coincidir con la propuesta de los laureados con el Nobel de Economía, en la pequeña escala de Bolivia y aún más pequeña del cine boliviano.
La demarcación al cine digital limita el espectro del estudio, porque lo que este ensayo teórico quiere indagar es: ¿sobre qué pilares se sostiene el cine boliviano actual? El autor intenta responder la cuestión en 360 páginas (introducción y 8 capítulos) que dibujan un escenario apasionante. Desborda el periodo inicialmente propuesto y se ocupa de la historiografía, las formas de producción, las oportunidades de financiamiento, la crítica y la enseñanza, entre otros temas relacionados con la supervivencia y relativa eclosión de nuestro cine en años recientes. Se trata de un estudio serio, bien documentado y bien escrito, estemos o no de acuerdo con algunas de las afirmaciones o tengamos observaciones sobre perspectivas, afectos y omisiones que son por demás explicables desde una mirada generacional cruzada por las relaciones personales con los actores principales de la etapa estudiada.
Lejos de proporcionar solamente información, el libro de Sebastián Morales construye, sobre la historiografía que lo precede, un cuerpo de análisis sustancioso y coherente. Aborda como un sistema complejo el cine boliviano del periodo elegido. Es decir, lo construye como sistema complejo. Si seguimos los parámetros teóricos de Edgar Morin, Rolando García y Jean Piaget, el sistema complejo se construye, no es preexistente hasta que el análisis permite comprender de manera interdisciplinaria sus rasgos principales.
La llegada del cine digital y el quiebre que se produce entre un cine producido y difundido en celuloide durante un siglo y el cine numérico (después de la breve adolescencia del video como soporte magnético), constituye una revolución que no es solamente tecnológica porque incide en las formas de creación y de relacionamiento entre los cineastas y los espectadores. La indudable facilidad de hacer cine con tecnología digital, me recuerda al cineasta alemán Werner Herzog cuando visitó Bolivia en 2015 y se prestó para un conversatorio el 10 de abril de ese año en el cine 6 de Agosto. Acosado por jóvenes que le pedían consejos o se quejaban de no tener los medios para plasmar sus ideas en obras geniales, Herzog expresó que “la cultura de quejas en el cine nunca me ha gustado”, y aconsejó al coro de plañideros, que utilicen sus teléfonos celulares para hacer cine, porque la calidad es más que suficiente. La anécdota viene a cuento porque la evolución tecnológica significó “un antes y un después” cuyos efectos continúan profundizándose con la incorporación de la llamada Inteligencia Artificial (IA). Todo ha cambiado, y sigue cambiando aceleradamente.
No puedo pensar en otro libro reciente sobre el cine boliviano que haya dado un salto tan claro de lo descriptivo a lo teórico, para esbozar la definición simbiótica de la “institución-cine”, que podríamos también denominar el “sistema-cine”. Dice Sebastián: “para acercarse al análisis de un periodo histórico del cine en concreto, es necesario no solamente ocuparse de las películas, sino también de todo el sistema que sustenta y determina su aparición”.
Para rayar la cancha del producto audiovisual digital y su pertenencia al cine como continuidad del séptimo arte, Morales Escoffier se apoya en varios autores, entre ellos Aumont (2012), cuando afirma que “el cine permite una unidad donde el espectador está movilizado para ver y escuchar una película; de ahí que el filme ocupe un tiempo especial de atención del espectador. Por tanto, todo mecanismo que rompa con la duración propia del filme, que interrumpa su flujo, sería considerado como no cinematográfico”. El debate entre si las nuevas tecnologías orillaron al cine para dar paso a algo diferente, es un falso debate: el cine sigue siendo cine, independientemente del formato o el soporte material. Lo que lo define es la predisposición (la “actitud cognitiva”) de un espectador colectivo que defiende la obra cinematográfica como una totalidad y no como una sucesión fragmentaria de imágenes.
Corresponde entonces preguntarse si el punto de quiebre son los formatos digitales, o la anterior aparición del video magnético en formato caseros (VHS, Betamax, 8mm, Hi8, Súper VHD, etc.) que cambiaron la manera de producir y difundir, en la medida en que cortaron el cordón umbilical con los laboratorios y otros procesos onerosos que coartaban la independencia de los cineastas. La portabilidad de las cámaras, la incorporación del sonido en la misma cinta, la posibilidad de revisar inmediatamente lo filmado, la facilidad de editar y de copiar a un costo muy bajo, fueron escenarios de transición hacia el cine digital o numérico que conocemos hoy. Como en toda historia, siempre hay antecedentes que explican y justifican “lo nuevo” (que nunca es completamente nuevo).
El cine digital viene a ser la madurez de aquellos formatos que constituyeron la adolescencia de una generación que corresponde a la generación de millennials (1982-1996), rápidamente reemplazada por la de los nativos digitales a partir de 1997. Los “nuevos” son en realidad más viejos, porque traen el bagaje cultural y creativo acumulado por quienes los precedieron. Nada nace de cero. Los “renacimientos” del cine (tan pregonados como sus “muertes”), hacen caso omiso de la dicotomía celuloide / digital. Las producciones comerciales se hacen ahora casi siempre en digital, aunque algunos cineastas optan todavía por filmar en celuloide: Scorsese, Christopher Nolan, Tarantino, Woody Allen o Wes Anderson, entre otros que consideran que la calidad del celuloide es mejor (como quienes rescatan los discos de vinilo).
En la primera parte del libro Sebastián Morales indaga sobre la ontología (la esencia) del medio digital apoyándose en lecturas anteriores al cine numérico que han reflexionado sobre la naturaleza íntima y social del cine (Kracauer, Bazin, Deleuze, Getino, Godard, Morin, Serceau, y otros). Confronta ideas de los textos de esos autores para posicionar las propias en un universo dialéctico que es evidentemente más amplio y trasciende el espacio-tiempo de Bolivia. Por ello, sus lecturas apelan a los clásicos, aunque el periodo de su estudio esté limitado a lo más reciente. Hay ideas que no envejecen y planteamientos que consciente o intuitivamente, son retomados por nuevas generaciones.
Cuando el autor aborda las historiografías del cine boliviano, analiza de dónde viene el cine actual y cuáles son sus antecedentes. En su lectura de lo que se ha escrito antes, hay una preocupación por la “fragilidad constitutiva” de la memoria histórica del cine boliviano, reducida a un par de historiadores que intentamos “contar” lo que se había hecho desde los inicios. Si bien esboza una crítica velada al carácter meramente informativo de los libros de historia del cine boliviano, a su vez valora su aporte y reconoce que no se podía profundizar en películas que no existían sino por referencias encontradas en la prensa o en testimonios de “sobrevivientes” (como los de una guerra no registrada).
Esas historias las escribimos cuando no se habían encontrado y menos aún restaurado películas que ahora son parte importante del acervo de la Cinemateca Boliviana, pero precisamente gracias a la meticulosa revisión y valoración realizada del pasado, se pudo recuperarlas. La crítica, por ejemplo, no existía hasta la década de 1950. Tampoco había archivos fílmicos, escuelas de cine, festivales, apoyos estatales, y otros pilares institucionales. El periodo del Instituto Cinematográfico Boliviano (ICB), fundado durante el gobierno del MNR en la década de 1950 hasta su desaparición a mediados de los años 1960, es una excepción honrosa que permitió a cineastas como Jorge Ruiz y Jorge Sanjinés realizar aportes fundamentales al cine boliviano. Desde la perspectiva del siglo XXI, es difícil imaginar cómo se vivió la actividad cinematográfica sesenta o setenta años antes.
Las consideraciones sobre la permanencia en el tiempo de los soportes digitales son muy pertinentes. Citando a Bordwell (2012), Sebastián Morales se hace eco de la preocupación sobre la sobrevivencia del cine digital, una discusión que ya existía 20 o 30 años antes. Como sabemos, los “nuevos” soportes digitales envejecen rápidamente a medida que avanza la tecnología, y para conservar los documentos visuales es imperativo copiar una y otra vez en nuevos soportes que a su vez serán pronto obsoletos y remplazados por otros más ligeros, más pequeños, con mayor capacidad, pero cuya vida útil es desconocida. Eso me recuerda algo que leí en un artículo de Antonio Pasquali: algunos documentos importantes de la Biblioteca Británica (un acervo de 170 millones de ítems), han sido impresos sobre papiro porque es el único soporte material que puede durar varios miles de años. En otras palabras, la magnífica memoria digital (y la “nube”) es sumamente frágil.
Desde el punto de vista historiográfico, la motivación principal de quienes hicimos investigación medio siglo atrás era rescatar información y testimonios, para acumular una masa crítica antes de que se perdiera. No era nuestro propósito en la década de 1970 analizar, desmenuzar o descartar. Sobre esos pilares antes inexistentes, es posible ahora construir nuevos pisos, desarrollar un ejercicio de análisis, agrupar obras por sus características o sus modos de producción. Es más factible hacerlo cuando ya se han recuperado obras fundamentales de las cuales solamente se tenían noticias tan dispersas como dudosas.
La misma perspectiva de investigación histórica tuvimos con Guy Hennebelle, mi amigo francés crítico de cine (fallecido en 2003) cuando invertimos seis años en la elaboración del primer libro sobre la historia y evolución de los cines de América Latina. Hasta entonces, sólo se habían escrito libros sobre la cinematografía de México, Argentina, Cuba y Brasil, y de vez en cuando de Colombia, Chile o Perú, pero nadie había investigado los cines de los otros 20 países de la región latinoamericana. Y menos, en un solo libro como el que publicamos en 1981. Ahí también, la idea era rescatar lo desconocido, sin ánimo de cruzar la información con filtros teóricos, aunque estos estaban implícitos en las experiencias de cada país.
Bien lo dice Morales Escoffier: la construcción de categorías de análisis es bastante posterior. En este siglo ya se puede hacer “el ejercicio de escoger algunas películas a partir de ciertas características identificables que son de interés de los investigadores. Es decir, se elaboran corpus que potencialmente pueden llegar a construcciones conceptuales”. Incluso a nivel internacional, recién en la década de 1980, aparece un interés generalizado por “repensar la historia y los métodos de investigación de las teorías del cine mundial” (Casetti, 2005). Ello indica que no sólo en Bolivia, sino en otros países y en otras regiones, no se podía “repensar” (sin asidero) una historia del cine que no había sido investigada y escrita. Las consideraciones tecnológicas son posibles cuando los cambios tecnológicos ocurren, no antes. Por ejemplo, la aparición del cine sonoro o el color en el cine, o el formato 16mm o 9mm, desencadenaron nuevos modos de producción, reflexiones y preguntas. Por eso, lo razonable es ponerse las sandalias de quienes investigaban en las décadas de 1960, 1970 o 1980.
En la perspectiva de los cineastas bolivianos pioneros de las décadas de 1920 a 1960, no existía una visión teórica sobre los propósitos y fines últimos de su trabajo (una mirada “teleológica”). Quien más se acercó a la reflexión fue quizás Jorge Sanjinés, quien no se limitó a hacer cine sino a pensarlo en breves textos que corresponden a una línea de compromiso social y artístico, antes que de construcción teórica. Realizar una película era como esculpir una piedra o escribir una novela, un acto único ajeno a una “institucionalidad” inexistente, pero no ajeno a la realidad de un país que necesitaba aportes artísticos como los de Marina Núñez del Prado, Arturo Borda o Jesús Lara, por no citar sino tres ejemplos.
De hecho, los procesos de especulación teórica sobre el cine son relativamente recientes en comparación a la historia del cine mundial. La obra de Bazin, Barthes, Kracauer, Arnheim, Béla Balázs o Metz, inspira todavía a quienes en nuestra región se han ocupado de problematizar aspectos de la “institución-cine”. Seguimos bebiendo de las fuentes europeas del siglo pasado, y eso no es malo en la medida en que sepamos ponerlas en nuestro contexto.
Entre las páginas más interesantes del libro, están las que miran el fenómeno del cine como un sistema complejo. Morales Escoffier se refiere a la diferenciación interdisciplinaria: “La metáfora del tejido, la relación entre unidad y multiplicidad, la interdependencia, la interactividad y la intereactoractividad (sic) señalan con exactitud la manera en la que se comporta la institución-cine”. Tiene razón cuando afirma que “el pensamiento complejo es una herramienta para alejarse de las visiones lineales de la historia y acercarse a ella como un campo de probabilidades, de emergencias. Es decir, una historia no totalizadora, donde se propongan caminos de análisis y relaciones que puedan explicar el fenómeno a partir de una lógica de entramado, de tejido”. Sin embargo, eso no es posible sin contar con un conocimiento de base y miradas convergentes desde lo interdisciplinario, que contribuyen a abrir preguntas antes que cerrarlas. Un sistema complejo es un sistema abierto e incluso “desordenado” (el término que usa Edgar Morin) o “líquido” (Bauman).
En los capítulos siguientes, Morales Escoffier aterriza en la realidad boliviana, rescatando lo que es posible rescatar en las últimas tres décadas sobre el sistema institucional que ampara (como nunca antes, aunque con debilidad), los diferentes frentes de la generación y gestión del cine digital boliviano. Aquí aborda una revisión minuciosa de la Ley de Cine 1302 (1991), los fondos de fomento cinematográfico, Conacine, Asocine, la Cinemateca Boliviana, los festivales, las organizaciones de cineastas y la estructura de distribución y exhibición, entre otros. Cada observación está sustentada con datos duros que no son fácilmente disponibles. Por ejemplo, leemos que el número de salas comerciales de exhibición bajó de 240 en 1985 a 40 en 2001. Por otra parte, detalla con cifras los proyectos que recibieron apoyos considerables de diferentes fondos estatales. Gracias a sus indagaciones y la correspondencia directa con cineastas, podemos conocer la “intimidad” de muchas producciones, sus problemas y sus estrategias. No son superfluas esas anotaciones sobre los mecanismos de apoyo a la producción, porque muestran que muchas oportunidades se perdieron por falta de rigor, afectando a otros cineastas que no tuvieron esas mismas oportunidades.
La palabra “rigor” no está usada a la ligera: el libro dedica varias páginas a esclarecer su significado, revisando películas concretas y el trabajo de realizadores. La exploración sobre el “oficio del cineasta” y su contrapunteo con las condiciones económicas de producción y difusión contiene una audaz (aunque velada) crítica a la responsabilidad de los cineastas en el manejo de los recursos económicos provenientes del Estado. Para ponerlo en cristiano: varios proyectos recibieron montos similares en dólares, pero no siempre se ve el resultado en la pantalla. De ahí que surgieran tantos conflictos, manifiestos, juicios y capillas quejosas.
Entre las tensiones que menciona Sebastián Morales está la que surgió entre los nuevos y los “viejos” cineastas, o más bien, desde los nuevos hacia sus predecesores, partiendo del supuesto de que la generación anterior se habría beneficiado de un tratamiento privilegiado y que se trataría de una “rosca”. En realidad, las propias cifras exhibidas vienen a demostrar lo contrario. Las oportunidades fueron bastante homogéneas para todos, aunque algunos no llevaron su barco a buen puerto. Luego de una etapa de “quejas” de los cineastas ascendentes, esa tensión se diluyó en la medida en que la generación recién llegada demostró mayor habilidad para obtener recursos dentro y fuera de Bolivia. “Matar al padre” (Sanjinés), dejó de ser una vendetta generacional. El “lamento boliviano” terminó con el acceso a fuentes de financiamiento y de distribución diversificadas. Mientras los “viejos” estaban acostumbrados a rodar sus películas empeñando sus bienes, la mayoría de los “nuevos” no filma ni un minuto digital digital sin antes contar con fondos y becas.
Otra tensión desarrollada en el marco de la institución-cine es la regional: el centralismo político ha sido un factor de disputa entre cineastas que trabajan en “el interior”, y aquellos que operan desde la sede de gobierno. Ese problema no toca solamente al cine, sino a cualquier otro sector de la cultura. Sebastián Morales subraya el esfuerzo de los polos de desarrollo regional, como el “boom cochabambino”, un movimiento que no solamente abarcó la producción sino también la formación y la crítica. Sus principales cineastas trascendieron fronteras con sus obras. De hecho, algunos decidieron cambiar sus domicilios a otros países.
Otro aspecto importante que aborda Morales Escoffier son las “aglomeraciones” y “redes de colaboración” que en centros de formación en varias ciudades de Bolivia permitieron la emergencia de grupos colaborativos que trascienden el espacio circunstancial de las escuelas de cine o de los programas universitarios. Hay complicidades cardinales y constelaciones familiares que nacen en esos espacios y que se extienden en el tiempo alrededor de procesos de producción, sobre los que el libro no escatima detalles, lo cual muestra la cercanía del autor a los cineastas que menciona y su voluntad de llegar cada vez al meollo de cada proyecto. Quizás por momentos esos detalles se orientan demasiado al análisis de los contenidos de las obras, especialmente algunas como ¿Quién mató a la llamita blanca? (2006), El corral y el viento (2014) o Algo quema (2018), pero ello se explica por los vínculos personales y generacionales. El sesgo es también regional, puesto que se concentra en La Paz y Cochabamba.
Se justifica más el análisis crítico de las obras en capítulos que desmenuzan el “cine de autor”, cuestionando el término hasta las últimas consecuencias. ¿Hay realmente un cine de autor en Bolivia en la etapa del cine digital? Si bien podemos afirmar que Jorge Sanjinés es un autor porque su obra reitera características de lenguaje y temáticas, no sucede lo mismo con la generación que se estrenó con el cine digital. Además, puede reconocerse a un “autor” cuando ha realizado diez largometrajes, pero no es tan evidente cuando un cineasta ha dirigido dos o tres películas, aunque algunos tiendan a auto-etiquetarse como tales. Sebastián Morales acude a lecturas seminales para explicar qué es lo que define el cine de autor y dejar establecidas preguntas que permitan dibujar la frontera entre el oficio cinematográfico y la mirada única del artista. Cita a Andrew Sarris y a André Bazin cuando se refiere a la “firma” o estilo inconfundible que caracteriza a grandes autores como Hitchcock, Godard o Agnes Varda. El “estilo” autoral sólo puede ser discernido a través de la “serialidad”: “Los rasgos de un autor aparecen desde la primera obra de un cineasta en particular, pero sólo se hacen patentes después del visionado de varias películas del realizador”.
No son menos determinantes las formas de producción. Por una parte, el cine personal o de pequeños grupos que apuestan por su independencia y realizan sus obras aún en condiciones precarias (Álvarez Durán, entre otros); por otra, las películas autofinanciadas o que cuentan con financiamiento de la iniciativa privada (Bellot y Antezana); las que resultan de coproducciones, laboratorios y festivales (Viviana Saavedra); las que tienen el respaldo de productores (Gory Patiño) o del Estado (muchos). Sin duda, los esquemas de financiamiento también afectan los criterios artísticos, según demuestra Sebastián Morales. Los fondos del Estado no han sido despreciables (PIU, Focuart, etc.), aunque sí menores a los existentes en otros países. La mayoría de los cineastas en actividad se ha beneficiado de una u otra manera con esos fondos (no me extraña que sean tan cautelosos para expresarse sobre la situación política). Muchos expresan en privado lo que no se atreven a decir en público para no correr el riesgo de perder los favores del gobierno que ha estado en el poder durante todo el periodo que cubre la investigación de Morales Escoffier. No han conocido otra cosa.
Cuando analiza los modos de producción en la era digital, y alude a los fondos estatales, señala con profusión de datos algunos aspectos que tienen implicaciones éticas. Por ejemplo, señala que una sola película de las que recibieron fondos del PIU para la “difusión y distribución” (nada despreciables: 15 mil US$), se estrenó después de ganar ese apoyo. Todas las demás se estrenaron antes y por lo tanto ya habían concluido su carrera comercial. Entonces, ¿qué pasó con los miles de dólares recibidos? ¿A cuántos espectadores se les podría regalar una entrada de cine con ese dinero? ¿Cómo se usó realmente? La falta de fiscalización hace que el manejo de los fondos concursables sea poco transparente.
Sebastián Morales cierra su libro con dos páginas bajo el título “Un gesto amoroso”, donde afirma en la última línea que hacer cine en Bolivia, “al final de cuentas, se trata siempre de un gesto amoroso”. Sin embargo, un par de párrafos más arriba hace una afirmación que podemos discutir: rechaza los “acercamientos románticos” en la historia del cine boliviano y discrepa con Carlos Mesa que en 1985 describió el carácter de “aventura” de hacer cine en Bolivia. Probablemente, estaría también en desacuerdo conmigo cuando en 1982, en mi Historia del cine boliviano, subrayé que el cine boliviano es obra de “pioneros” que lo arriesgaron todo para realizar sus películas sin ninguna retribución.
Desde la óptica del cine digital-institucional pareciera que el cine fue siempre un oficio del que se podía vivir, pero no era así. Las afirmaciones anteriores al periodo histórico que cubre este estudio corresponden a una aproximación “romántica” al cine que ya no existe. El amor de ahora es un “gesto amoroso” menos romántico, por así decirlo. Hoy, la mayoría de los cineastas vive de su cine, no tiene que poner una carpintería (como hizo Antonio Eguino) o hipotecar su casa (como hizo Oscar Soria), o terminar su vida con una magra pensión del Estado, como sucedió con Jorge Ruiz. El libro menciona en varios capítulos que los cineastas de la era digital-institucional tienen acceso a múltiples fuentes de financiamiento que antes no existían, tanto nacionales como internacionales, y que entre unas y otras suman (sin que se sepa con claridad) cantidades generosas de fondos que permiten no solamente realizar sus películas, sino vivir de ello (lo cual hubiéramos deseado para la generación anterior). Entre fondos para el “desarrollo del proyecto”, fondos para la “producción”, fondos para la “postproducción” y para la “difusión y distribución”, los cineastas digitales no pierden, por lo menos empatan.
No sé si se han publicado otras reseñas sobre La invención de lo posible, pero debería ser lectura obligada para quienes están activos en el campo del cine en Bolivia. Si no lo comentan, por lo menos que lo lean, porque Sebastián Morales es, en lo que va del siglo, el único que ha escrito teoría sobre nuestro cine, más allá de aquellos que hacemos historiografía, ensayo o crítica.