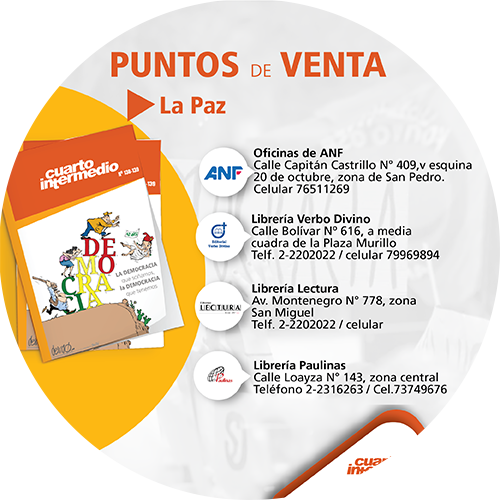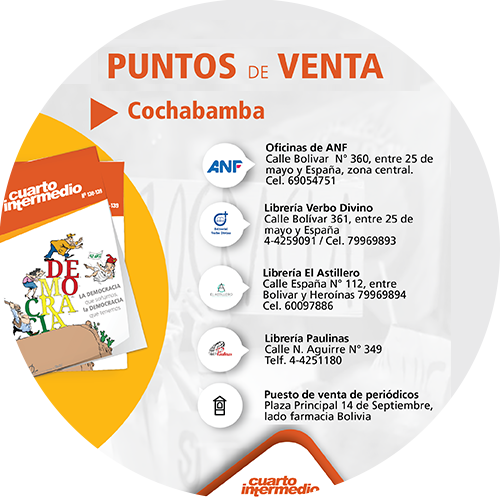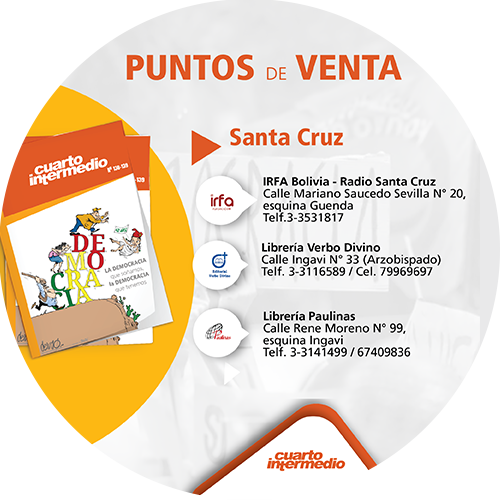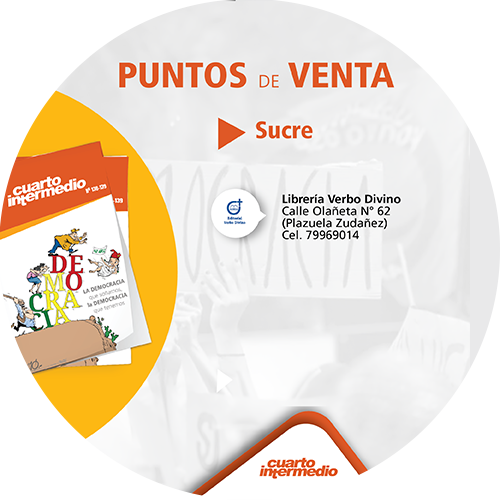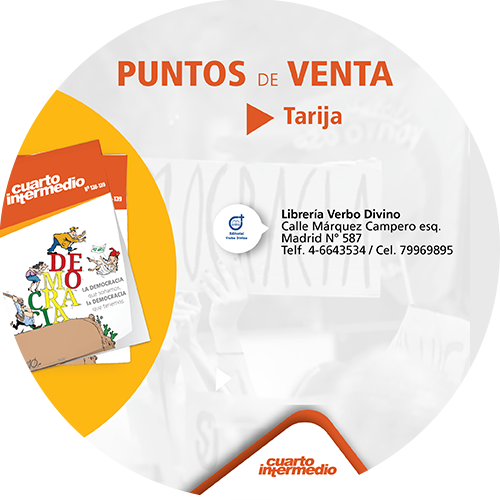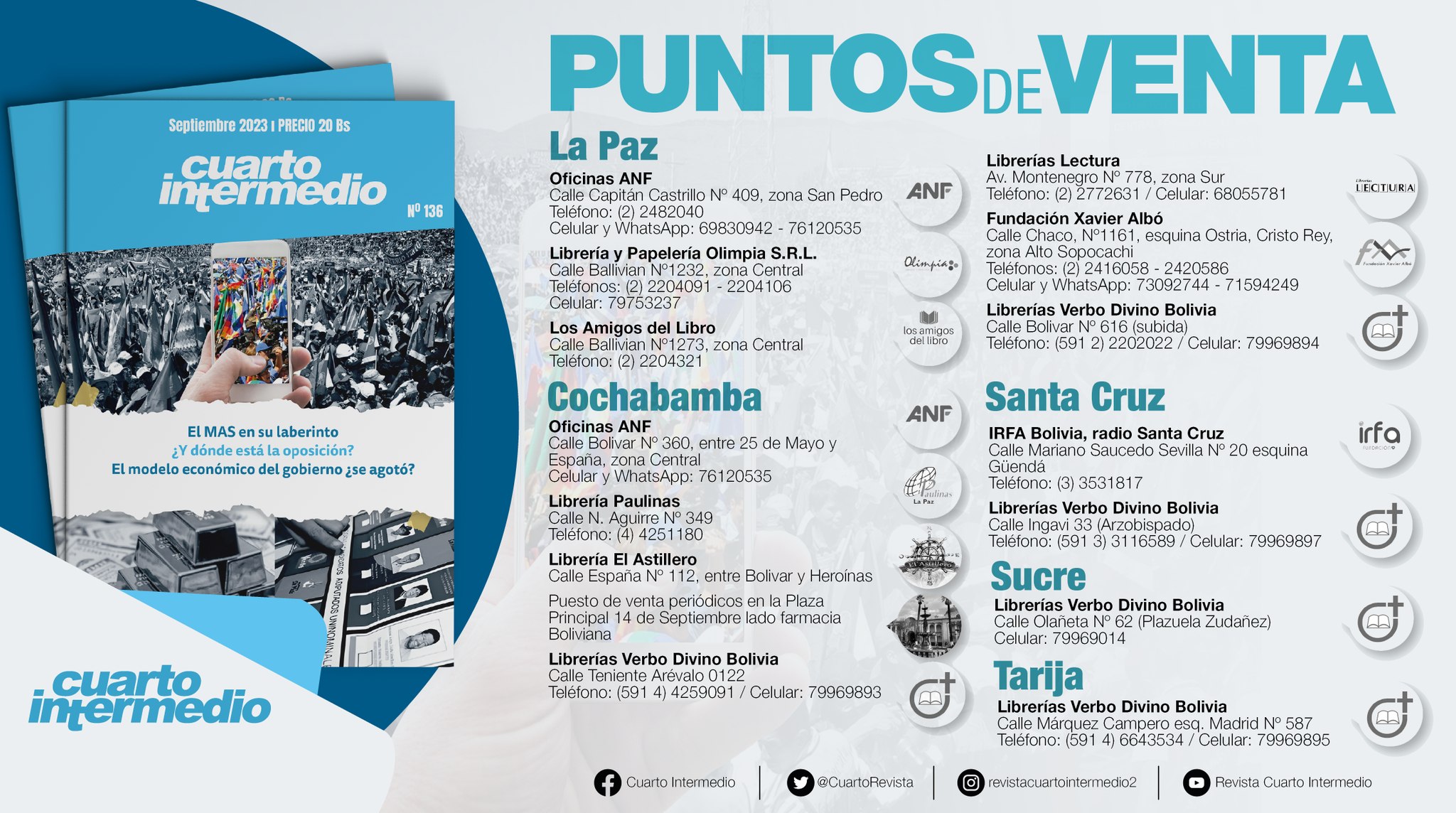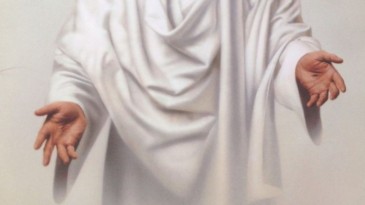Han pasado 70 años desde la Declaración de los Derechos del Niño Boliviano y, sin embargo, seguimos siendo testigos de prácticas todavía adultocéntricas que posicionan a las personas adultas por encima de niñas, niños y adolescentes, no solo en lo simbólico, sino en el trato cotidiano.
Un ejemplo reciente y preocupante ocurrió hace unas semanas en un colegio de Cochabamba, donde un grupo de estudiantes fue castigado por llegar tarde: la directora decidió cortarles el cabello como medida correctiva. La escena, que parece sacada de otra época, evidenció cómo todavía, persiste una mirada autoritaria y adultocéntrica sobre la infancia.
¿Cómo se puede enseñar respeto vulnerando la dignidad de quien aprende? ¿Alguien aplicaría un castigo semejante en una oficina, con una persona adulta? ¿Se atrevería la directora a hacer lo mismo a sus colegas docentes? La respuesta es obvia. Pero cuando se trata de niñas, niños y/o adolescentes, aún se justifican acciones que, en cualquier otro contexto, serían impensables.
Este hecho nos obliga a preguntarnos: ¿hasta cuándo seguiremos tratando a las infancias como una propiedad que debe ser disciplinada, en lugar de reconocerla como una etapa vital, merecedora de acompañamiento, guía y pleno respeto?
El peso de la mirada adultocéntrica
El adultocentrismo es una lógica de poder que coloca lo adulto como lo correcto, lo que tiene más razón, más voz y más derechos. Está presente en frases tan comunes como: “Eres muy pequeño para entender”, “Porque lo digo yo”, “Cállate”, o “A los adultos se les respeta”; y se manifiesta también en prácticas más explícitas como el castigo físico o humillante.
Estas expresiones refuerzan una jerarquía vertical en la que el adulto manda y el niño obedece. Esta estructura no solo normaliza la desigualdad, sino que perpetúa formas de violencia simbólica, física y emocional, aún profundamente arraigadas en nuestras prácticas educativas, familiares y sociales.
Derechos de la infancia: conquistas históricas con tareas pendientes
Durante siglos, la infancia fue invisibilizada, considerada una carga o una fuerza laboral silenciosa. En los últimos 100 años, sin embargo, se han logrado avances históricos en el reconocimiento de sus derechos.
En 1924, la Declaración de Ginebra fue el primer documento en plantear la necesidad de que los Estados reconozcan que los niños tienen derechos y deben ser protegidos. Más adelante, en 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, reconociéndolos como sujetos de derechos.
Bolivia, incluso antes de esa declaración, ya había dado un paso importante: el 11 de abril de 1955, bajo la presidencia de Víctor Paz Estenssoro, se instituyó el 12 de abril como el Día del Niño Boliviano, marcando un reconocimiento simbólico pero significativo.
En 1989, la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño —ratificada por 192 países— fue un hito legal. Bolivia fue el octavo país en adherirse, comprometiéndose a adaptar su legislación para garantizar el principio del interés superior del niño.
No obstante, si bien los avances normativos han sido significativos, estos no se han traducido automáticamente en transformaciones culturales. Las leyes existen, pero el cambio de mirada aún no ha permeado de forma suficiente en nuestras instituciones, hogares y relaciones cotidianas.
Cambiar la mirada: un desafío urgente
El principio del interés superior del niño nos recuerda que tenemos una responsabilidad ineludible como sociedad: asegurar el ejercicio pleno de sus derechos y su bienestar integral.
Esto implica repensar cómo nos relacionamos con las niñas, niños y adolescentes; revisar nuestros paradigmas de crianza y educación; y abandonar los malos tratos para abrazar los buenos tratos. Reconocer que las niñas, niños y adolescentes son personas con derechos, con voz, con dignidad. Como cualquier adulto.
Este cambio de mirada nos invita a asumir, como madres, padres y personas cuidadoras, el rol de garantes del cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, reconociéndolos como sujetos de derecho y no como una 'propiedad' de los adultos.
Como escribió el poeta Khalil Gibran:
“Tus hijos no son tus hijos.
Son los hijos e hijas del anhelo de la Vida por sí misma.
Vienen a través de ti, pero no de ti.
Y aunque estén contigo, no te pertenecen.”
El reto es colectivo. Garantizar el bienestar de las infancias sin perder de vista la responsabilidad que tienen los adultos de guiar, acompañar y orientar; modelando desde la coherencia y presencia la empatía y el respeto mutuo. No desde el miedo y menos desde el abuso de poder.
Criar con respeto no es una moda: es una necesidad urgente
Volver la mirada hacia las infancias es también asumir su historia de vulnerabilidad. Reflexionar y replantear nuestras formas de acompañar no es una concesión del mundo adulto: es un derecho de las niñas, niños y adolescentes.
En una sociedad donde aún se valida la mano dura y se normalizan prácticas violentas como formas válidas de corrección o educación, repensar nuestras formas de guiar, poner límites y acompañar desde el respeto mutuo, a las nuevas generaciones es un acto profundamente transformador.
Criar con respeto no es una moda. Es una necesidad ética, social y humana. Y, sobre todo, es una deuda pendiente con la infancia.