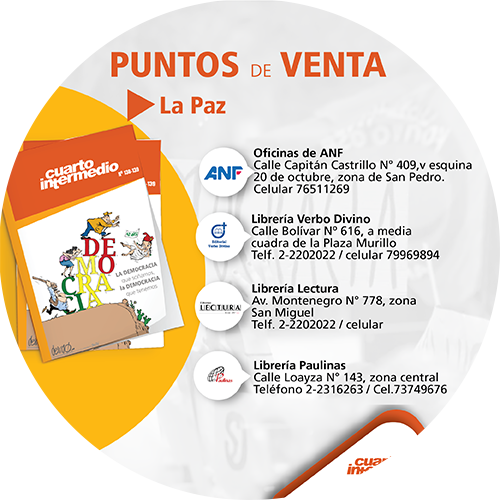Tenía 48 años cuando dio a conocer su primera novela, El nombre de la rosa (1980) y casi 80 cuando publicó Confesiones de un joven novelista (2011), resultado de una serie de conferencias que dio en el Emory College of Arts and Sciences, en Atlanta (EEUU), donde nos sorprende con la intimidad de su proceso creativo, sus fantasmas y sus obsesiones.
Umberto Eco cuenta que su afición por escribir novelas comenzó cuando era niño, estimulado por la lectura de novelas de piratas y de aventuras. Para quienes hemos crecido con Sandokan, los tigres de la Malasia o El corsario negro, de Salgari, y El conde de Montecristo o Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, desde las primeras páginas nos sentimos en un territorio familiar, pero no todos fuimos tan creativos como el niño Umberto, que solía dibujar las historias que leía, a manera de un story board cinematográfico, pero luego dejaba a medias sus laboriosas obras porque encaraba la lectura de otra novela que lo apasionaba. Confiesa también que, como todos los jóvenes, escribió poesía a los 16 años, pero abandonó esa inclinación a tiempo, porque (lo supo mucho más tarde) advierte que hay dos clases de poetas: “los buenos, que queman sus poemas a los 18 años, y los malos, que siguen escribiendo poesía mientras viven”.
Eco tiene la capacidad de encantarnos no solamente con lo que expresa, sino por la manera como se expresa. No necesita acudir a ninguna pedantería académica para abordar reflexiones profundas que engalana con humor, belleza y sencillez de palabra. La excusa de hablar sobre sí mismo le permite acometer los mecanismos de la novelística con maestría, aunque con falsa modestia escriba que por el momento ha publicado “unas cuantas novelas” pero publicará muchas más “en los próximos cincuenta años”.
Entrando en materia, Eco se rebela contra la división, que considera artificial, entre escritores creativos y ensayistas. Afirma, por ejemplo, que es tan creativa la escritura de Darwin sobre las especies, como la de Melville sobre la ballena blanca. “Ptolomeo dijo una cosa falsa sobre el movimiento de la Tierra. ¿Deberíamos pues considerarle más creativo que Kepler?” La única diferencia, añade, es la manera como los escritores responden o reaccionan a las interpretaciones de los lectores: los creativos no pueden “por un deber moral” desafiar las interpretaciones que hacen los lectores, mientras que los escritores científicos pueden defender sus ideas y afirmaciones. La escritura creativa tendría la particularidad de ser abierta a diferentes lecturas, mientras que la escritura científica o filosófica pretende establecer verdades y respuestas concretas.
El ingreso de Eco a la narrativa se produjo cuando se dio cuenta de que podía escribir sus obras de reflexión y crítica en un estilo más amigable con el lector, de ahí que sus ensayos más emblemáticos sean tan apasionantes. Su manera de escribir textos científicos se convirtió en una afrenta a la escritura académica destinada a permanecer en circuitos cerrados. Ya le habían criticado cuando más joven presentó su tesis doctoral sobre Tomás de Aquino, porque no desarrollaba el texto con base en pruebas y errores para llegar a conclusiones cerradas, sino que presentaba sus indagaciones “como si fuera una novela de detectives”, según cuenta.
Cuando en la década de 1980 algunos críticos malintencionados sugirieron que el éxito mundial de El nombre de la rosa era atribuible a que la novela había sido escrita mediante un programa de computadoras, Eco respondió con una “receta” informática que en ese momento podía parecer una burla para sus críticos, pero hoy podemos leerla como un texto visionario sobre el funcionamiento de la inteligencia artificial (IA), que tiene pocos años de desarrollo. Cuando escribió su primera novela, apenas acababan de aparecer las primeras computadoras personales con tratamiento de texto, por lo que la respuesta a sus críticos fue con sorna: “En primer lugar, obviamente, necesita usted un ordenador, que es una máquina inteligente que piensa por usted. Eso sería una gran ventaja para mucha gente. Todo lo que necesita es un programa de unas cuantas líneas; hasta un niño podría hacerlo. Luego hay que meter en el ordenador el contenido de unas cien novelas, obras científicas, la Biblia, el Corán, y un puñado de listines telefónicos (muy útiles para encontrar nombres de personajes). Digamos, unas 120.000 páginas. Después de eso, usando otro programa, hay que aleatorizarlo todo; en otras palabras, mezclar todos los textos, ajustarlos un poco —por ejemplo, eliminando todas las es— para conseguir no sólo una novela, sino ya una especie de lipograma de Perec”.
En realidad, cada una de sus novelas fue resultado de un trabajo laborioso y meticuloso. Le tomó solamente dos años escribir la primera, El nombre de la rosa (1980) porque estaba empapado del tema medieval y de la época histórica gracias a sus investigaciones anteriores, pero tardó ocho años con El péndulo de Foucault (1988), seis años con La isla del día antes (1994) y Baudolino (2000) y cuatro para publicar La misteriosa llama de la reina Loana (2004).
Todos esos detalles, están en este libro de secretos del joven novelista. Durante los años de generación de cada obra recopilaba documentos, dibujaba mapas, visitaba a pie los lugares que iba a recorrer su protagonista, registrando en una grabadora notas sobre lo que veía, observaba los detalles de edificios o barcos, dibujaba los rostros de sus personajes, miraba la posición exacta de la luna o las sombras que en las fechas anotadas debían proyectarse ante los ojos de un personaje. “Paso esos años de preparación en una especie de castillo encantado, o, si lo prefieren, en un estado de enajenación autista. Nadie sabe qué estoy haciendo, ni siquiera los miembros de mi familia. Doy la impresión de estar haciendo un montón de cosas diferentes, pero estoy siempre concentrado en captar ideas, imágenes y palabras para mi relato”.
En la narrativa, dice Eco, se aplica la norma latina Rem tene, verba sequentur (“Si dominas el tema, las palabras vendrán solas”), mientras que en poesía es al revés: si dominas las palabras el tema vendrá solo. Está de más añadir que para apreciar estas confesiones del escritor italiano, el lector debe de conocer su obra narrativa, de otro modo perdería el sabor de los detalles que ofrece sobre cada una de sus novelas. La ironía con la que compone su obra frente al espejo, es fascinante. La ambigüedad que cultiva corre pareja al humor: “Un texto es una máquina perezosa que desea implicar a los lectores en su trabajo, es decir, es un artilugio concebido para provocar interpretaciones (…) A la hora de interpretar un texto, es irrelevante preguntar al autor. Al mismo tiempo, el lector o la lectora no pueden ofrecer una interpretación cualquiera según su antojo, sino que tienen que asegurarse de que el texto, de algún modo, no solamente legítima una lectura determinada, sino que también la incita”.
Con mucha lucidez reitera algo que escribió en otro ensayo sobre la distinción que hay que hacer “entre la intención del autor, la intención del lector y la intención del texto”. Cuando aborda la complejidad de la relación entre “autor, texto e intérpretes” desborda su propia obra para aludir a otros autores que fueron en su momento interpretados caprichosamente. A través de la obra de Joyce muestra su conocida erudición y me recuerda el documental Umberto Eco. La biblioteca del mondo (2022) de Davide Ferrario, donde explica los libros que tiene en su biblioteca y su manera de clasificarlos. “Biblioteca semiológica, curiosa, lunática, mágica y pneumática…” dice en el documental. Cuando llegó 25 años antes a Milán, tenía 30 mil volúmenes, pero luego dejó de contarlos.
“Identificar la intención de un texto significa identificar una estrategia semiótica. A veces, la estrategia semiótica se puede detectar en el terreno de las convenciones estilísticas establecidas”, escribe. Con eso quiere reafirmar que la literatura no es inocente: los niveles de lectura son como peldaños que el propio lector crea para elevar progresivamente su nivel de comprensión y su imaginación, más allá del mismo autor. “Cuando un texto es lanzado al mundo como un mensaje en una botella —y esto sucede no sólo con la poesía o la narrativa, sino también con libros como la Crítica de la razón pura de Kant—, es decir, cuando un texto se produce no para un solo destinatario, sino para una comunidad de lectores, el autor sabe que no será interpretado de acuerdo con sus intenciones, sino de acuerdo con una compleja estrategia de interacciones que implica también a los lectores, junto con su competencia en su lenguaje como antología social”.
En el acto de leer entran en juego otras convenciones y por supuesto la memoria (el conocimiento acumulado): “las convenciones culturales que esa lengua ha producido y la historia de las interpretaciones previas de sus muchos textos, incluido el texto que el lector está leyendo”. Su diferenciación entre el “Lector Modelo” y el “Lector Empírico” es novedosa: “Los Lectores Empíricos pueden leer de muchas maneras, y no existe ninguna ley que les diga cómo leer, porque a menudo usan el texto como vehículo de sus propias pasiones, que pueden venir de fuera del texto o que el texto puede despertar por casualidad”.
A manera de ejemplo, Umberto Eco cuenta de manera divertida cómo algunos lectores se apropian de sus ficciones de tal manera que lo retan como autor. Un amigo suyo creyó identificar en dos personajes a sus tíos y le reprochó en una carta haber revelado intimidades de su familia, y otro lector se ocupó de verificar la exactitud de lo narrado como si tuviera que tratarse de un libro de historia, ajustado a los mínimos detalles. Eco se pregunta si el mundo real debe coincidir con la ficción o si la ficción debe ajustarse al mundo real. Sobre esto cita a Alejandro Dumas, quien había comentado en sus memorias: “Crear personajes que matan a los de los historiadores es privilegio de los novelistas. El motivo es que los historiadores evocan a simples fantasmas, mientras que los novelistas crean a personas de carne y hueso”.
Cada página está repleta de frases que dan ganas de citar: “Cuando leemos una pieza de ficción aceptamos un acuerdo tácito con su autor o autora, que finge que lo que ha escrito es cierto y nos pide fingir que nos lo tomemos en serio. Al hacer esto, todo novelista diseña un mundo posible, y todos nuestros juicios sobre lo verdadero y lo falso se refieren a ese mundo posible”.
Lo maravilloso del razonamiento de Eco es que puede demostrarnos sin ninguna dificultad que la realidad puede ser puesta en duda, pero no la ficción que es una verdad incontestable en sí misma. Para demostrarlo pone como ejemplo el suicidio de Ana Karenina lanzándose a las vías del tren en la obra de Tolstói, un hecho de la ficción que no puede ser desmentido, y en contraposición afirma que un hecho tan real como el suicidio de Hitler puede ser cuestionado y puesto en duda por diferentes historiadores. Y abunda en su argumento con un dejo de humor: “el Papa y el Dalai Lama pueden pasarse años discutiendo si es cierto que Jesucristo es el hijo de Dios, pero (si están bien informados sobre literatura y cómics) ambos tienen que admitir que Clark Kent es Superman, y viceversa. Así que esta es la función epistemológica de las afirmaciones en la ficción: pueden usarse como pruebas de fuego de la irrefutable de las verdades”.
Para jugar con el lector, pero sin burlarse de su ignorancia, Eco establece la categoría “OFE” (Objeto Físicamente Existente), es decir aquellos cuyas propiedades los hacen indudablemente ciertos, reales, definidos ontológicamente, aunque en algunos casos sean abstractos (el ángulo recto o la raíz cuadrada). Por otra parte, estarían los grandes personajes de la narrativa (Don Quijote, Madame Bovary, Sherlock Holmes o la Caperucita Roja), que en términos semióticos serían “Objetos Absolutamente Imaginacionales”, aunque por sus propiedades puedan ser igualmente definidos con precisión.
En las últimas 83 páginas del libro (todo el Capítulo 4) Umberto Eco despliega una de sus obsesiones como narrador, pero demuestra que dicha obsesión es compartida por muchos otros grandes escritores: la elaboración de listas. Las listas de cosas ejercen sobre él un poder de fascinación porque son maneras de nombrar al mundo ya sea de forma ordenada o desordenada, por ello clasifica las listas en varias categorías de acuerdo a sus propiedades o a su esencia. Reconoce en las listas un rasgo en enciclopédico que no se ajusta necesariamente a una voluntad científica, sino un deseo de asir el infinito. Toda lista es parcial y en el imaginario se proyecta sin límites. Listas de cosas reales o inventadas aparecen en las obras de muchos grandes escritores para describir el mundo o para sentir como “suena”. Hay un placer literario en leer las listas como letanías “por el puro placer del sonido”.
Homero, Joyce, Rabelais, Borges, Walt Whitman o Victor Hugo, son autores de magníficas listas que Eco descubrió en sus lecturas: “a medida que me fui haciendo mayor y más sabio…” Los ejemplos son abundantes, y Eco los despliega con naturalidad, sin pretender humillar a nadie con su erudición: “La historia de la literatura está llena de colecciones obsesivas de objetos. A veces son de carácter fantástico, como las cosas que, según Ariosto, encontró en la Luna Astolfo, que había ido allí a recuperar el ingenio de Orlando. A veces son inquietantes, como las listas de sustancias malignas que usan las brujas en el acto IV de Macbeth. A veces son éxtasis de perfumes, como la colección de flores de Giambattista Marino describe en su Adonis. A veces son miserables pero es esenciales, como la colección de pecios que permiten a Robinson Crusoe sobrevivir en la isla, o el pequeño y humilde tesoro, que según nos cuenta Mark Twain, reúne Tom Sawyer. A veces son vertiginosamente normales, como la enorme colección de objetos insignificantes en la cocina de Leopoldo Bloom. A veces son profundas, pese a su inmovilidad museística, casi funeralesca, como la colección de instrumentos musicales descrita por Thomas Mann en el capítulo VII de Doctor Fausto”.
Listas de ríos, de ciudades, de corales, de plantas, de venenos, de objetos comunes, son obsesiones que los escritores comparten con los lectores: “Cuando los objetos reunidos son irreconocibles, incluso un museo moderno puede parecerse a los predecesores de los siglos XVII o XVIII de nuestros museos de ciencias naturales: las así llamadas Wunderkammern —‘salas de maravillas’ o ‘gabinetes de curiosidades’ —, donde ciertas personas intentaron juntar colecciones sistemáticas de todas las cosas que debían ser conocidas, mientras que otras coleccionaban cosas que parecían extraordinarias o insólitas”.
Como Octavio Paz, Eco escribe de manera transparente por lo que la lectura es deliciosa. Su erudición nos reta a seguir leyendo y aprendiendo, pero además era un hombre moderno que bebía de la cultura popular y sabía contextualizarla para explicar los fenómenos generacionales que muchos se negaron a aceptar.